Cuando era más joven, me parecía un verdadero escándalo que la cristiandad estuviera fragmentada en miles de piezas independientes entre sí. Me dolían las peleas, las guerras, los desprecios que unos cristianos dirigían a otros, las acusaciones mutuas de herejía, las excomuniones cruzadas. Y, claro está, también pensaba que mi sector de la cristiandad —el cristianismo evangélico no pentecostal de trasfondo conservador— era el que tenía las ideas correctas y las perspectivas más saludables. De manera indirecta, entendía la unidad de la iglesia como la convergencia de los demás hacia mi propio rincón eclesial.
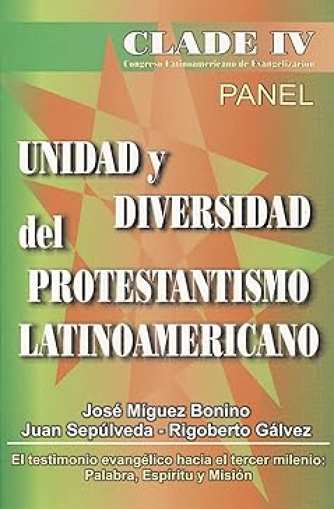
Unidad y Diversidad del Protestantismo Latinoamericano
Unidad y diversidad del protestantismo latinoamericano es una mirada lúcida y concisa al mosaico evangélico de la región, donde José Míguez Bonino y otros autores exploran las raíces, tensiones y posibilidades de unidad entre tradiciones diversas. En menos de 70 páginas, el libro ofrece un mapa teológico y sociológico que ayuda a comprender por qué el protestantismo latinoamericano es tan plural como vibrante. Una obra breve pero imprescindible para quienes buscan discernir el lugar y el futuro del testimonio evangélico en nuestro continente.
Con el tiempo descubrí que muchos de esos diferendos eran, con frecuencia, simples prejuicios. Y que, en realidad, la naturaleza humana admite múltiples acercamientos a una misma realidad: la diversidad es inevitable, natural, especialmente en temas eclesiales y teológicos. Ante ese escenario, comprendí que lo fundamental era el diálogo, la capacidad de alcanzar acuerdos y la aceptación honesta de las diferencias. También me di cuenta de que mi propia perspectiva era fruto de muchos factores, no necesariamente superiores a los de los demás, quienes creían lo que creían por razones igualmente complejas. Si yo hubiera nacido en sus zapatos, sería como ellos. Los otros podían aprender de mí y yo de ellos; poco a poco se desvanecieron las ínfulas de control y superioridad que mi tendencia fundamentalista me había inoculado. Llegó el esfuerzo por entender al otro, por aceptarlo incluso cuando no coincidía con sus puntos de vista, por hacer comunidad con el diferente. Harto difícil.
Mi comprensión de la unidad cambió. Pasó de ser la imposición de la posición “correcta” —a martillazos si era necesario— a un intento consciente por convivir de la mejor manera posible, aun cuando el otro pueda rechazarme o sostenga actitudes, estilos o visiones de vida que son la antípoda de mi forma de ver el mundo. Un intento que, con honestidad, aún no termino de aprender, y quizá nunca termine del todo, pero en esa dirección camino. Es una especie de política personal.
Sé bien que la unidad impuesta no funciona, aunque muchos no estén de acuerdo. Si mi visión de la unidad consiste en apartar a quienes piensan distinto para quedarme solo con los que creen como yo, ¿de qué unidad hablamos? Si mi visión es conspirar contra los demás, con un complejo de salvador de la iglesia, para separar el trigo de la vil cizaña, ¿de qué unidad hablamos? Si deseo que la iglesia dialogue y camine junta hacia la mejor colaboración posible en la misión de Dios, pero lo hago marginando a otros, ¿puede llamarse eso unidad?
No lo es. Es solo un discurso, una declaración de intenciones. La unidad auténtica es inclusiva, amorosa, pastoral. Busca el latido del otro y lo sincroniza con el nuestro. Conversa, procura acuerdos, aprende a convivir con la diferencia. O al menos lo intenta: la intransigencia —propia o ajena— a veces es cruel y lo impide. Por eso, si de verdad queremos la unidad de la iglesia, debemos asumir que el camino es largo y doloroso. No me refiero a fusionar estructuras organizacionales —como adherirse, por ejemplo, a la Iglesia Católica—, sino a la unidad espiritual de la que tanto se habla y tan poco se ve: aquella en la que todos los cristianos nos reconozcamos hermanos, más allá de nuestras confesiones particulares. En teoría suena sencillo. En la práctica, casi nunca lo es.
La via crucis de la unidad exige tener bajo control la tentación del poder y la del dominio sobre el prójimo. Puede implicar ceder la propia voluntad, aceptar las ideas del otro. Exige oídos dispuestos a escuchar y un corazón sensible a la necesidad. Pide persuadir con argumentos válidos, evitar la manipulación, no instrumentalizar a las personas para beneficio propio. Requiere honestidad, ausencia de dobles discursos. Se sostiene en un alma conectada con la voz de Dios, que ilumina el camino: buscar a Dios junto al otro forma parte de la agenda.
Tristemente, lo que brota de nuestra humanidad suele ir en la dirección opuesta; por eso estamos tan lejos de aquella oración que pedía: “que sean uno”. Quizá algún día las cosas cambien. Por ahora, seguimos caminando a distancia de ese ideal.



