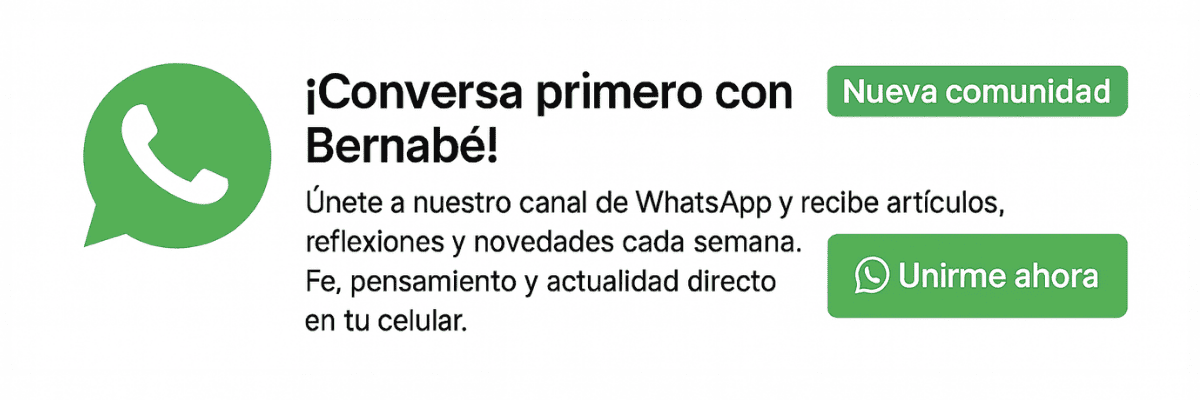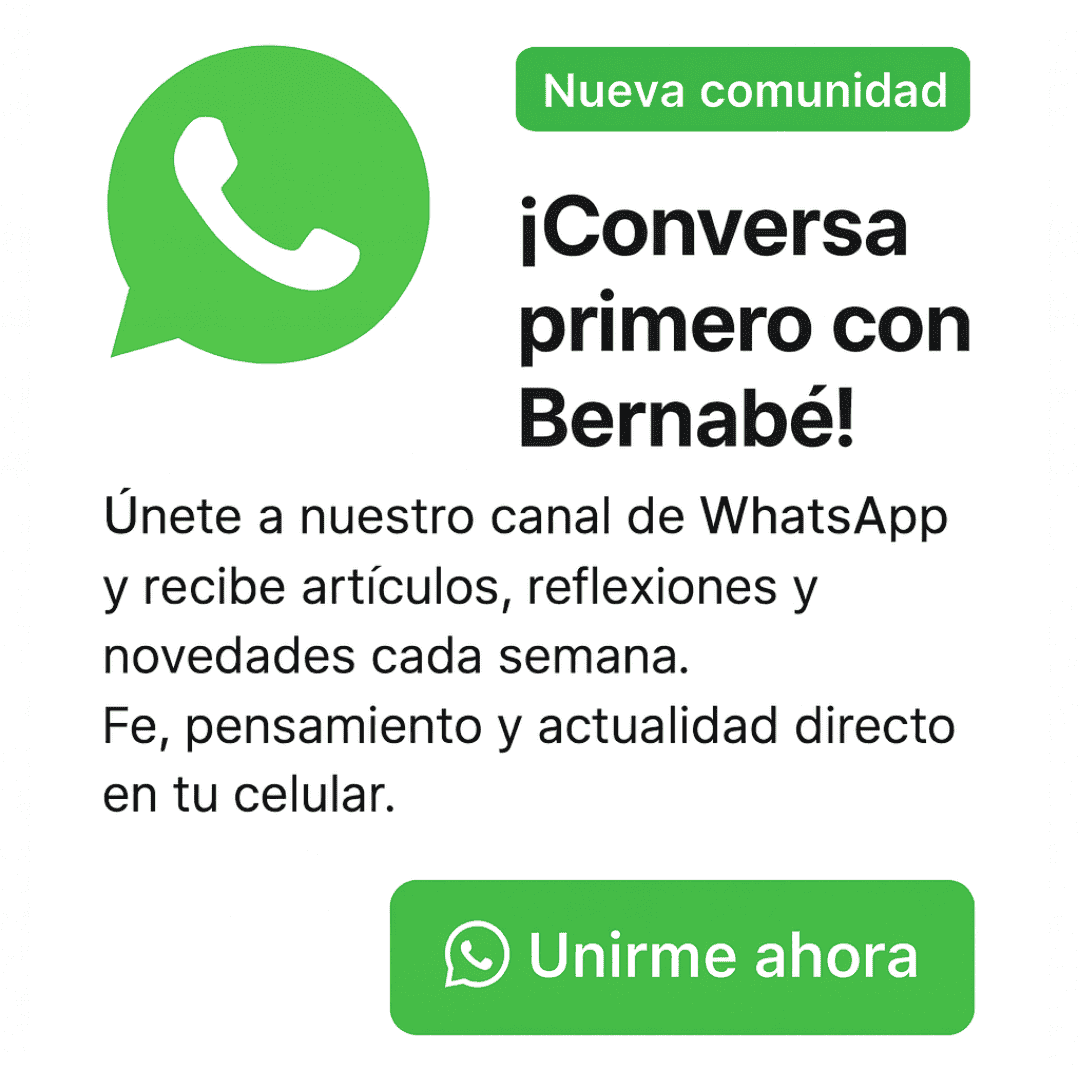El reciente álbum LUX, de la cantante catalana Rosalía, ha despertado comentarios intensos en distintos sectores evangélicos. Algunos celebran su búsqueda espiritual; otros, desde posiciones más tradicionales, se apresuran a encasillarla: si no conduce explícitamente a nuestras doctrinas, templos o categorías de salvación, entonces —afirman— no puede ser genuina, como si el “aparte de Cristo no hay salvación” equivaliera a aparte de la iglesia evangélica no puede haber fe. Lo de Rosalía, como otras tantas expresiones religiosas-espirituales, se etiqueta con cierta facilidad como sincretismo o paganismo envuelto en estética. Esa reacción, más que hablar de Rosalía, revela nuestras propias prisiones religiosas.
En el trasfondo se asoma una convicción no siempre confesada, que toda expresión espiritual valiosa debe terminar en “lo nuestro”, en nuestras certezas sobre Jesús y en nuestra forma de entender la salvación. Esa es la lógica que ha marcado buena parte de la religiosidad evangélica: aceptar la búsqueda humana solo cuando desemboca en nuestras fronteras doctrinales. Pero Jesús de Nazaret miró de otro modo.

Simone Weil. La conciencia del dolor y de la belleza
Simone Weil. La conciencia del dolor y de la belleza, de Emilia Bea, explora con profundidad la vida y el pensamiento radical de una mujer que eligió habitar el límite entre la lucidez y la locura para no traicionar la verdad. La autora muestra cómo Weil, con una pureza intelectual rara y una sensibilidad extrema ante el sufrimiento humano, exige a sus lectores enfrentar el riesgo de cuestionarlo todo. Este libro revela la fuerza transformadora de una santidad incómoda y necesaria para un mundo que ha perdido la capacidad de conmoverse ante el dolor y la belleza.
Los evangelios lo muestran encontrando fe auténtica en caminos inesperados: la confianza del centurión romano, la conversación profunda con la mujer samaritana, el elogio al samaritano “impuro” que resultó más prójimo que los religiosos, o el reconocimiento de la insistencia valiente de la mujer sirofenicia. Ninguna de estas personas pertenecía a la ortodoxia del templo; ninguna habría pasado nuestros exámenes doctrinales. Sin embargo, Jesús vio en ellas algo verdadero, una sed real de Dios que escapaba a los moldes religiosos de su tiempo.
A la luz de ese Jesús, LUX no es —al menos en mi opinión— ni paganismo posmoderno ni una religiosidad superficial “de moda”. Es más bien un signo de los tiempos: un indicio del renacimiento espiritual que atraviesa a muchos jóvenes y adultos en esta era secular, y también una señal de la decadencia de una religiosidad que ya no sabe hablar al mundo contemporáneo. Cuando las instituciones religiosas se vuelven incapaces de nombrar las preguntas profundas de las personas, otros lenguajes —la música, la estética, la poesía— comienzan a hacerlo.
Miremos entonces estas expresiones con los ojos de Jesús: ojos capaces de discernir, sí, pero también de reconocer la sed genuina que late en ellas. Porque esos latidos no son exclusivos de artistas que exploran lo sagrado desde fuera, sino pulsaciones que palpitan también al interior de nuestras iglesias cada domingo. La sed de Dios no se apaga con fronteras doctrinales ni con discursos de pureza religiosa; se apaga con corazones atentos a lo que el Espíritu susurra en toda búsqueda humana, incluso en aquellas que no llevan nuestro nombre, ni evocan nuestros himnos.
Dejemos que Rosalía sea Rosalía. Que, a su manera, exprese su anhelo de Trascendencia, su necesidad de luz, su propio camino hacia lo divino. No esperaría que su expresión sea legítima solo si se canta dentro de una de nuestras iglesias. La espiritualidad auténtica no comienza en un templo, sino en el corazón humano que se abre.
Así que sigue cantando, Rosalía. Yo te escucho mientras leo a tus Hildegarda von Bingen, Simone Weil y Catalina de Siena que son también la mías.