La imagen que acompaña este artículo fue generada con IA a partir de fotografías reales, con fines editoriales.
Voces que permanecen
Cuando me presenté a Barth en 1961, y le dije que era de Costa Rica, Centroamérica, me dijo: «Ah, revoluciones, ¿verdad?». Le expliqué que en Costa Rica hemos tenido un gobierno estable, a lo que respondió: «Ah, volcanes y terremotos entonces, ¿verdad?». Le interesaban todos los países y estaba muy bien informado. Era muy enemigo del régimen de Francisco Franco.
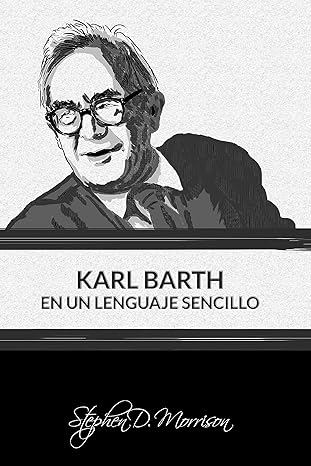
Karl Barth en un lenguaje sencillo
Karl Barth en un lenguaje sencillo de Stephen D. Morrison es, como declara honestamente su prefacio, “un libro para principiantes escrito por un principiante”, y precisamente ahí radica su valor. Con un tono humilde y claro, introduce las ideas centrales de Karl Barth sin la pesada jerga académica, guiando al lector a través de ocho ejes fundamentales de su pensamiento. Es una puerta de entrada accesible y honesta a una de las teologías más influyentes del siglo XX, escrita desde la convicción de que, en la Iglesia, todos estamos llamados a pensar la fe.
Mis recuerdos son mayormente del coloquio inglés de Barth, donde dialogaba con los estudiantes extranjeros (unos cien; tenía coloquios también en alemán y francés). Una vez un alumno comenzó su pregunta con: «Usted, como el teólogo más grande del siglo XX, ¿qué piensa de…?». Barth le respondió: «No hay teólogos grandes. Al pie de la cruz, todos somos párvulos» (en parte estaba citando a un autor de otro tiempo).
Barth tenía un maravilloso sentido de humor. En un coloquio donde conversábamos sobre la creación, un norteamericano (un profesor, según recuerdo) hizo una pregunta algo larga sobre los dinosaurios. Barth respondió que no tenían nada que ver con el tema bíblico y la teología de la creación. El norteamericano cuestionó la respuesta de Barth, como manera errada de relacionar ciencia y fe, y más adelante en el conversatorio volvió a insistir en el tema de los dinosaurios. Evidentemente molesto, Barth exclamó: «¿Qué están haciendo todos estos dinosaurios en nuestra aula de teología? Me los sacan ya; llévenlos al zoológico, donde deben estar».
Me tocó dirigir el coloquio y escogí un pasaje de la Dogmática que juntaba dos problemas gruesos: la predestinación y el juicio final. Hice un esfuerzo tremendo y Barth elogió el trabajo; aun dijo que no tenía respuestas para todos mis argumentos, pero me dijo que tenía otras preguntas para la balanza, y una para comenzar. Me había basado fuertemente en San Juan 5:28-29, que los muertos saldrán de sus sepulcros a resurrección de vida o de condenación, pero no me había fijado bien en todo el texto, que dice «los que hicieron lo bueno» y «los que hicieron lo malo». Barth me preguntó con simpática malicia: «Dígame, señor Stam, ¿usted ha hecho lo bueno?». ¡Me agarró fuera de base! Si digo que no, cae mi argumento o pierdo la salvación; si digo que sí, soy un fariseo soberbio y la salvación sería por obras. «Yo no», le contesté, «pero Cristo por mí». «¿Y sólo por usted?». «No, por todos los que han puesto su fe en él». «Entonces», replicó él, «¿no sería salvación por las obras?».
Al final de la sesión, se acercó un alumno y le dijo: «Ay, profesor, qué complicado esto, me duele la cabeza». Estuve sentado al lado de Barth; vi que señaló al estudiante con su dedo y le dijo: «Usted ha quitado sus ojos de Cristo. Cuando fijamos la mirada en él, toda la teología es gozo, porque es reflexión sobre la gracia de Dios». ¡Seguramente ese colega se lamentó de haber hecho ese comentario!
Una mañana estuve en la casa de Barth, y ese día Oscar Cullmann, desde el Concilio Vaticano en Roma, en vez de analizar el proceso conciliar, envió a la prensa un fuerte ataque contra Rudolf Bultmann. Le pregunté a Barth cómo le parecía ese artículo y respondió: «Yo también discrepo con Bultmann y he escrito contra su teología, pero Cullmann siempre tiene a Bultmann frente a sus ojos. Yo prefiero ver a Bultmann por un espejo retrovisor y fijar mi mirada en Cristo».
Barth tenía una humildad muy propia de su condición. Cuando él disputaba con Agustín, Aquino, Lutero o Calvino, uno sentía que estaba presenciando un diálogo entre iguales. Pero a la vez no tenía pena en decir que no sabía algo o en pedir información. Más de una vez preguntaba a los estudiantes alemanes: «¿Qué dice von Rad de eso?», etc. Recuerdo otra ocasión cuando estábamos enfrascados en un pasaje complicado, y Barth preguntó: «¿Cómo tradujo Bromiley eso al inglés?». Es mucha humildad que un autor famoso tome en cuenta a su traductor como criterio de interpretación de su propio escrito.
Cuando regresé a nuestro Seminario en Costa Rica y me pidieron una charla sobre Barth, resumí mi impresión de su persona con tres palabras latinas: humanitas, humilitas e hilaritas. Eso fue Karl Barth.
La personalidad de Barth era tan rica y creativa que se ha convertido en leyenda y sujeto de innumerables anécdotas apócrifas. Las historias, incluso estas, crecen al ir contándose. Pero lo que cuento ahora son recuerdos que creemos que son fieles. Sobre todo, son fieles a la personalidad del maestro.
Voces que permanecen nace del deseo de mantener encendida la voz de quienes hicieron de la teología un acto de amor, justicia y servicio. Es una serie para escuchar a quienes ya partieron, pero cuyo pensamiento sigue desafiando a creer, reformar y construir esperanza.



